
Hace más de cincuenta años, la Iglesia Católica adoptó una nueva Misa que rompió con la tradición eclesiástica de una manera sin precedentes. Sin embargo, los reformadores no previeron que la Misa tradicional les sobreviviría. De hecho, estaban convencidos de lo contrario. Y utilizaron todos los medios a su alcance para lograr su objetivo: la supresión de la Misa romana tradicional. Aun así , hay que reconocer que esta Misa sigue atrayendo a muchos fieles, incluyendo jóvenes que se comprometen, como devotos y seminaristas, a celebrar y mantener viva esta forma del rito romano. A menudo se acusa a estas personas de ser alborotadoras, nostálgicas, obsesionadas con su identidad y, sobre todo —un crimen de lesa majestad— de oponerse al Concilio Vaticano II, que ya no está separado de su propio espíritu; ese espíritu conciliar que se invoca sin llegar a definirse realmente, como ocurre con casi todos los asuntos importantes. En la Iglesia, como en otros ámbitos, los progresistas tienden a estigmatizar a sus oponentes reduciéndolos a estereotipos, lo cual contribuye a devaluarlos. La liturgia es la cumbre y la fuente de la vida de la Iglesia, como nos recuerda el último concilio, y la liturgia es tradición. Para resolver la crisis litúrgica que atraviesa internamente, la Iglesia tendrá que remendar los hilos de su tradición dañada y herida, incluso, y sobre todo, si los tiempos le instan a no hacer nada.
¿Cuál Vaticano II?
«El nuevo Ordo Missae, si consideramos los nuevos elementos, abiertos a diversas interpretaciones, que parecen estar implícitos o implícitos en él, se aparta notablemente, tanto en su estructura general como en sus detalles, de la teología católica de la Santa Misa formulada en la 22.ª sesión del Concilio de Trento, que, al establecer definitivamente los “cánones” del rito, erigió una barrera infranqueable contra cualquier herejía que pudiera socavar la integridad del Misterio».² El cardenal Ottaviani, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se dirigió así a Pablo VI el 3 de septiembre de 1969, pocas semanas antes de que la nueva Misa entrara en vigor. Esto, en cierto modo, concluyó el Concilio Vaticano II, que, sin embargo, había cerrado sus puertas cuatro años antes. Detengámonos un momento en la figura del cardenal Alfredo Ottaviani. Este hijo de panadero, proveniente de los barrios más humildes de Roma, demostró ser un excelente estudiante del Seminario Pontificio de Roma, obteniendo tres doctorados: en teología, filosofía y derecho canónico. Secretario del Santo Oficio y luego Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, trabajó durante cuatro años antes del Concilio preparando los temas a tratar. Pronunciaría el «Habemus Papam» tras la elección de Juan XXIII. Aquel octubre de 1962, las máscaras caerían y las posturas, progresistas o modernistas, quedarían claras. Juan XXIII, en su discurso de apertura del Concilio, mostró cierto desdén por el equipo de la Curia de Pío XII, declarando: «La Esposa de Cristo prefiere recurrir al remedio de la misericordia antes que blandir las armas de la severidad. Cree que, en lugar de condenar, responde mejor a las necesidades de nuestro tiempo resaltando la riqueza de su doctrina». 3. ¿ Por qué habría de haber remedio si antes no ha habido una herida? ¿Acaso no existía el deseo de esconder el pecado como una molesta mota de polvo? El tono empleado, en el que la clemencia se erige como autoridad suprema, se convertiría en el leitmotiv del Concilio Vaticano II. A partir de entonces, se organizó una rebelión. Los textos preparados por la Curia fueron rechazados, en particular « De fontibus revealis », sobre las fuentes de la revelación, y « De Ecclesia ». Se requería una mayoría absoluta para ratificar este rechazo; Juan XXIII dio su consentimiento y se contentó con una mayoría relativa. Así se llevó a cabo un verdadero golpe de Estado, mediante el cual todas las tendencias liberales, en proceso de organizarse en una «mayoría conciliar», arrebataron a la Curia el poder doctrinal heredado de Pío XII. <sup>4 </sup> Se inició entonces el trabajo en la liturgia, puesto que los textos de trabajo habían sido desechados. Se consideraba que el tema tenía un poder unificador. Los progresistas, como de costumbre, tenían una agenda, algo que los conservadores casi nunca hacen. El cardenal Ottaviani, el 30 de octubre de 1962, tomó la palabra; aún no estaba cegado por la visión y estaba a punto de demostrar su perspicacia. Pidió que el rito de la Misa no se tratara «como una prenda de tela que se pone de moda según el capricho de cada generación». El público sintió que se extendía demasiado. Fue interrumpido sin miramientos por su rango. Le cortaron el micrófono entre los aplausos de numerosos sacerdotes. El Concilio Vaticano II podía comenzar.

Reformadores en acción
¿Acaso amar la Misa romana tradicional implica estar en contra del Concilio? Esta pregunta se ha debatido durante cincuenta años. Incluso hoy, quien aprecia la Misa tridentina se topa con una fuerte resistencia al intentar justificar su postura. Como si el amor por el rito tradicional bastara para demostrar el rechazo a la nueva Misa. Esencialismo, una vez más. Muchos estarían de acuerdo con esta afirmación, y otros tantos argumentarían que el Concilio Vaticano II puso fin a la Misa en latín, a la celebración con el celebrante de espaldas a los fieles y a la comunión en la lengua. Y estos últimos, por numerosos que sean, estarían equivocados. Un Concilio que anuncia casi desde el principio su carácter pastoral puede generar desconfianza. Y parece bastante ingenuo creer que lo pastoral y lo dogmático se han puesto de acuerdo para trazar una línea divisoria que nadie querrá ni podrá cruzar. Durante el Vaticano II, surgió una profusión de ideas. Esto fue lo que impresionó a mentes tan diversas como las del cardenal Ratzinger, el cardenal Journet y el padre Congar. Con la caída de la Curia, el Concilio Vaticano II vio debilitarse las últimas barreras. Un nuevo viento recorrió la Iglesia; era el viento del mundo, y el afán de novedad contagió a todos, pero también generó una emulación intelectual y espiritual sin precedentes. No todos los prelados allí reunidos eran revolucionarios, ni mucho menos. Y reducir el Vaticano II únicamente a eso sería erróneo. Comenzando, pues, con la liturgia, el espíritu del Concilio empezó a arraigarse y llegó a creer que todo era posible. ¿Era el aliento del Espíritu Santo o el humo de Satanás ? La comisión promulgó la constitución sobre la sagrada liturgia, Sacrosanctum Concilium , que completaba los estudios emprendidos como Mediator Dei por Pío XII, reiterando con fuerza lo que la liturgia puede y no puede ser. El estatus del latín fue renovado y garantizado; muchos olvidan que todo el Concilio Vaticano II se celebró en latín, que todos los prelados allí reunidos siguieron la Misa Tridentina, ¡pues no había otra! Pero en la traducción francesa de Sacrosanctum Concilium , ya se evidencia el espíritu progresista que se filtraría por las ventanas, quizás demasiado abiertas, del Vaticano y que resonaría con renovado fervor en Francia durante la implementación de la reforma litúrgica. Así, buscamos los verbos « instaurare » y « fovere »: la constitución establece como meta la «restauración y el progreso de la liturgia». «Instaurare» puede traducirse como «restaurar», pero «fovere» no tiene nada que ver con ningún tipo de progreso. « Fovere » significa, más bien, promover, alentar. «Por lo tanto, el objetivo claramente expresado (en latín y en traducciones fieles) era restaurar y promover la liturgia, no destruirla para crear otra». Ni siquiera para que “avance”… 6 » “ Sacrosanctum Concilium ” afirma, al reiterarlo, el tema de la participación activa (ya destacado por Pío X y retomado por Pío XII), el respeto por la lengua sagrada (cito: “el uso del latín se conservará en los ritos latinos”), y no se encuentra allí nada respecto a la comunión en la mano ni a la orientación del sacerdote… Si bien un borrador puede resultar refrescante por un momento, también puede causar tortícolis, toda clase de daños colaterales donde una ventana cerrada simplemente nos habría hecho sudar. Como el Concilio Vaticano II se veía a sí mismo como restaurador de cosas antiguas olvidadas o sepultadas bajo sucesivas capas de tradición (impulsado, no obstante, por un odio a la Edad Media), también tendía a abrazar su época lo más fielmente posible y a rebajar el listón de sus exigencias. Los estudiosos que provenían de otra tradición, a veces opuestos a la liturgia, a veces inspirados por el Movimiento Litúrgico, se preparaban para revelar sus fortalezas y participar en este debate.

Sabemos que todas las revoluciones que el mundo ha conocido han tenido un solo objetivo: el poder. El discurso de la revolución se apoya en el pueblo, pero solo el pueblo se beneficia de ella. Así, podemos leer en Sacrosanctum Concilium : «Los ritos deben ser sencillos, breves y adaptados a los fieles»… ¿Acaso existe un solo tipo de creyente? ¿Y por qué insistir en que el rito sea comprendido? ¿No está lo sagrado envuelto en misterio? ¿No es el misterio parte integral del asombro del creyente? ¿Cuántos fieles de sanas costumbres se han visto, cuanto menos, conmocionados por la reforma de la liturgia? ¿Cuántos han sufrido el robo de sus pertenencias al suprimirse las oraciones en latín de San Ambrosio o San Gregorio Magno? Sin embargo, los fieles son los campesinos del Garona, como los llama Maritain en su obra homónima. Y el campesino a menudo no logró ver ni comprender el «nuevo fuego» del Concilio, que, por el contrario, ¡lo alejó de la Iglesia con tantas innovaciones! Los fieles hallaron este nuevo fervor en la costumbre que aún no se llamaba rito, como tan acertadamente resume Pascal . La Reforma protestante de principios del siglo XVI agudizó este odio hacia lo que se denominaba la cristiandad, señalando únicamente sus defectos, y el Concilio de Trento contuvo la hemorragia al comprometerse a reconstruir la tambaleante fe católica. Dom Prosper Guéranger, fundador de la Abadía de Solesmes, restaurador de la Orden de San Benito y un hombre santo como pocos, escribió un libro edificante: El Año Litúrgico. Nos encontramos en el siglo XIX. La Revolución Francesa y sus convulsiones han dejado su huella, y el recuerdo del galicanismo y el jansenismo (el «protestantismo francés», como lo denominó Dom Guéranger) aún perdura en las diócesis, cuyas liturgias son muy diferentes entre sí. Dom Guéranger devuelve la Iglesia al corazón de la comunidad al favorecer el Misal Romano. A veces se dice que *L'Année liturgique* marca el inicio del movimiento litúrgico, pero este libro y este movimiento, sin embargo, divergirían cada vez más en sus intenciones y acciones. En 1680, Dom Henri Leclercq escribió sobre la reforma del Breviario de París : «Se propusieron recortar sin piedad; donde hubiera bastado con desherbar, cortaron, con el pretexto de eliminar todo lo que pudiera parecer superstición». Los reformadores de la liturgia se sucedían y se parecían entre sí. Esta tradición antilitúrgica llevaba ya cuatro siglos en marcha cuando encontró terreno fértil en el Concilio Vaticano II. Los progresistas tienen la habilidad de hacer pasar ideas antiguas por nuevas cuando los conservadores son incapaces de celebrar su herencia, por ser demasiado decentes y modestos. Dom Leclercq continuó: “Devastaron tanto lo Santoral como lo Temporal… Se permitieron reducciones en el rito de las fiestas marianas, lo cual demostró tan poco buen gusto como sentido común y piedad… En esta pendiente resbaladiza, fueron demasiado lejos. Las lecturas de las fiestas de la Virgen, las bendiciones de su Oficio particular, sufrieron alteraciones y supresiones que, como mínimo, resultaron inoportunas”. Fue una falta de respeto a María suprimir aquella hermosa y antigua fórmula: Gaude, Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti (Alégrate, Virgen María, porque solo tú has vencido todas las herejías), así como fue inapropiado dejar de invocarla: Dignare me laudare te, Virgo Sacrata; da mihi virtutem contra hostes tuos (Concédeme alabanza, Virgen Santa; dame la fuerza para luchar contra tus enemigos). Los nombres de ciertas fiestas fueron cambiados. En el misal de Pablo VI descubriremos que los liturgistas fueron coherentes en su pensamiento, pues cambiaron la solemnidad del 25 de marzo, la Anunciación de la Santísima Virgen, convirtiéndola en Annontiatio Domini , fiesta del Señor. Dom Leclercq concluye al respecto: «Se violó una larga tradición al suprimir el oficio propio de la Visitación. Si así se trató a la Madre de Dios, su vicario en este mundo no se libró. El responsorio: "Tú eres el pastor de las ovejas, tú que eres el príncipe de los apóstoles", y la antífona: "Cuando era Sumo Sacerdote, no temía a los poderes terrenales..." estaban condenados a desaparecer». Dom Guéranger afirmaría proféticamente: «Las liturgias modernas de las Iglesias de Francia han sido compuestas con mucha más frecuencia por hombres partidistas que por santos». El monje benedictino propone una comparación reveladora : «Al reflexionar sobre la Reforma actual, a menudo me viene a la mente la comparación con un antiguo hogar familiar». Si se la mostramos a un esteta purista, encontrará muchos fallos de gusto, una mezcla excesiva de estilos, habitaciones demasiado recargadas, etc. Si se la mostramos a un arqueólogo, lamentará no restaurar esta antigua casa a su estado original como casa solariega del siglo XVII y que se elimine todo lo que desentone con el estilo del Gran Siglo. Sin duda, tienen razón desde un punto de vista científico, pero pasan por alto lo esencial: que una casa tiene su propia alma, y que esta alma está formada por las personalidades de todos los que la han habitado y la habitan. Personalidades que se revelan en los innumerables detalles de la decoración, invisibles para un observador externo. Probablemente sea demasiado pronto para juzgar si nuestros reformadores modernos han captado realmente el «espíritu» de la casa, pero podemos creer a Dom Guéranger cuando dice que los de los siglos XVII y XVIII ni lo entendieron ni, mucho menos, lo apreciaron. "Por lo tanto, era necesario innovar, y los liturgistas del Concilio Vaticano II se pusieron manos a la obra, gracias al apoyo del nuevo Papa Pablo VI, que sucedió a Juan XXIII y que, entusiasmado con las ideas de su tiempo, apreciaba particularmente el Movimiento Litúrgico.

Dom Guéranger, con su perspicacia, dijo de los liturgistas que querían profanar la lengua sagrada. Basándose en su experiencia y comprensión del protestantismo y el jansenismo, explicó su intención de «eliminar del culto todas las ceremonias, todas las fórmulas que expresan misterios». Calificaban de superstición e idolatría todo aquello que no les parecía puramente racional, restringiendo así las expresiones de fe y obstruyendo, mediante la duda e incluso la negación, todos los caminos que se abren al mundo sobrenatural. Así, ya no hay sacramentales, bendiciones, imágenes, reliquias de santos, procesiones, peregrinaciones, etc. Ya no hay altar, sino solo una mesa; ya no hay sacrificio, como en todas las religiones, sino solo la Última Cena; ya no hay iglesias, sino solo un templo, como entre los griegos y romanos; ya no hay arquitectura religiosa, puesto que ya no existe ningún misterio. Ya no hay pintura ni escultura cristiana, puesto que ya no existe ninguna religión tangible. Finalmente, se acabó la poesía en una liturgia que no se nutre ni del amor ni de la fe. Un siglo después, los Padres del Concilio Vaticano II no habían leído a Dom Guéranger, o al menos lo habían olvidado. Se disponían a reformar, transformar y, por tanto, «avanzar» la «Santa Misa, tal como se formuló en la 22.ª sesión del Concilio de Trento, que, al establecer definitivamente los cánones del rito, erigió una barrera infranqueable contra cualquier herejía que pudiera socavar la integridad del Misterio». Pronto centrarían su atención en el latín, el primer paso de su reforma. Enamorados de la novedad, habían olvidado que eran los sucesores del siniestro clero constitucional del Año V, durante la Revolución Francesa, donde ya se habían formulado los argumentos a favor y en contra del latín como lengua de la Iglesia… Pero eso era pedirle a la gente moderna que tuviera memoria. Un protestante que abandonaba su país ya no entendía nada del servicio, mientras que un católico podía seguir la Misa en cualquier parte del mundo gracias al latín. La universalidad del católico emanaba, ante todo, de su lenguaje. Era católico romano. ¿Lo sigue siendo?
La puerta entreabierta por el Sacrosanctum Concilium será derribada de golpe por los "alborotadores", quienes no esperaban menos. Volviendo a nuestra metáfora de la corriente de aire, ¿quién no ha visto a la dueña de la casa, queriendo ventilar una habitación, sin darse cuenta de la violenta ráfaga que aguardaba al abrir la ventana? Los daños colaterales siempre se calculan a posteriori. La Revolución se nutre del impulso y de la cadena de acontecimientos que vindican a los atacantes, nunca a los defensores. Sin embargo, en esta etapa del Concilio, al principio mismo, se pone en marcha un fenómeno que recuerda a los Estados Generales de 1789. Los hombres designados por Pablo VI se preparan para la batalla. El secretario de la comisión se llama Annibale Bugnini; tendrá el carácter feroz y eficiente del caudillo fenicio que le da nombre. Esta “asamblea constituyente” (…) encargada de la revisión integral de la liturgia romana, era de considerable tamaño. Estaba compuesta por unos cincuenta miembros, además de ciento cincuenta consultores expertos y setenta y cinco asesores expertos, sin contar a quienes eran consultados esporádicamente.<sup> 9 El Concilio continuó su labor y la reforma se desarrolló en paralelo, con el objetivo de alcanzar un poder superior al de las congregaciones de la Curia. Pablo VI era consultado periódicamente para tomar una decisión que debía ser definitiva. Las numerosas dilaciones del Santo Padre otorgaron aún más poder a la comisión, que decidía cuando él no lo hacía. El progreso era necesario, pues solo el movimiento, esta purificación de la “antigua Iglesia”, se consideraba esencial. Los progresistas se convencieron de una misión, cuanto menos, contradictoria: redescubrir la frescura de la Iglesia primitiva y adaptarse al espíritu de la época. En otras palabras: dar a la Iglesia una apariencia juvenil y volver a llenar las naves que llevaban tiempo vaciándose. Es evidente que fracasó en ambos objetivos. En muchas partes de Europa, el espíritu de la época ya había triunfado sobre la tradición. Esto les dio a los reformadores un sabor a victoria. Proliferaron las iniciativas litúrgicas. El prefacio y el canon fueron el centro de atención inicial. Estos se recitaban en voz alta, en la lengua vernácula… Era como un vestigio de Lutero dentro de la Iglesia católica. Se encontraron mil razones para expandir la concelebración. Se basaron en la Sacrosanctum Concilium , que había abierto la puerta con su ambigüedad respecto al número de concelebrantes permitidos. Todos parecían estar de acuerdo en restringir el número para que no se comprometiera la dignidad de la liturgia, pero nadie especificó cuál debía ser ese número, así que cada uno hacía lo que le parecía, y de este modo reinó el exceso. Cuando la pastoral busca establecer autoridad, ¡todo se trastorna! Pero, de hecho, la Iglesia ya se correspondía plenamente con su tiempo; respaldaba la idea de que la autoridad ya no tenía cabida porque ya no sabía que la autoridad emanaba del amor, y confundía, como el mundo, poder con autoridad, autoridad con autoritarismo.
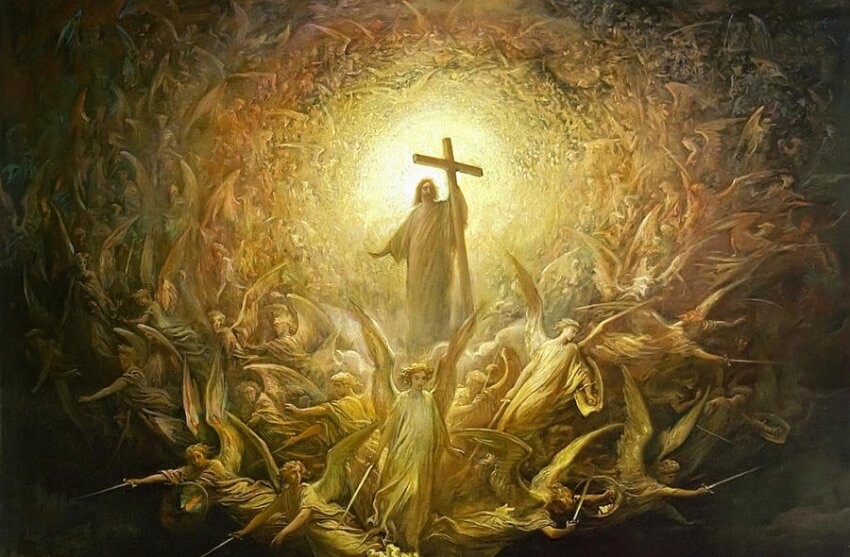
La Misa de Pablo VI
La revolución era visible por doquier. François Mauriac escribió en una hermosa súplica en su "Cuaderno" en Le Figaro Littéraire en noviembre de 1966: "Ellos (los seminaristas de provincias que le escribieron) encontraron la televisión, el tabaco, el cineclub, las actividades de ocio de vuelta en el seminario: '(...) Los clérigos ya no son negros, el canto gregoriano existe solo como un recuerdo. Antes de las comidas, ya no escuchamos algunos versículos de la Biblia... En resumen, mejor lo dejamos aquí, no teníamos derecho a plantear esto, un soldado nunca sabe que se está rindiendo'. (...) Sospecho que esta consternación entre los seminaristas, después de dos años de seminario, dejará a sus mayores completamente indiferentes, ya que ellos, junto con la sotana, se han librado de lo que atormenta a estos jóvenes corazones exigentes". Querían estar en sintonía con los tiempos y seguir el ritmo, pero no con la gente; se esperaba que la gente se sometiera a lo que se consideraba mejor para ella. Así que esto se evitó. Todas las tradiciones populares, a menudo tachadas de supersticiones, fueron eliminadas gradualmente. Se daba demasiada importancia a los santos, por lo que se corrigió esta situación. Cabe mencionar que la comisión contó con numerosos asesores protestantes. Lo sobrenatural, en general, preocupaba a los progresistas, así que se adaptó. Si era necesario, se inventaban, improvisaban y se renovaban en gran medida. Se redescubrieron las raíces antilitúrgicas que habían estado presentes en el mundo durante más de cuatro siglos, aquellas que uno podría haber creído agotadas por la Reforma protestante. Pero no, era necesario seguir explorando esta veta, como el odio a las misas privadas, a los santos… Nadie puede negar honestamente que la liturgia se protestantizó tras el estudio del Concilio Vaticano II y sus reformas litúrgicas. Al padre abad de Solesmes, Dom Guéranger, le gustaba repetir que «los protestantes se separaron de la unidad para creer menos». Durante aquellos años sesenta, a cualquier santo del pasado le habría parecido que la Iglesia creía menos.
La liturgia debía ser menos clerical, más eclesial y abierta a la participación. En esta participación, los cristianos comprenderían más fácilmente que son la Iglesia con la que Cristo se asocia en el ejercicio de su sacerdocio para adorar al Padre y santificar a la humanidad . ¿Una liturgia demasiado clerical debido a sacerdotes apegados al clericalismo? El sacerdote, in persona Christi , se convirtió en el problema. Pero nunca se explicó el motivo, y la autoridad se confundió una vez más con el autoritarismo. Todo estaba mezclado, como siempre. Se había olvidado que la vestimenta, el uniforme, no solo significaba identidad, sino que, sobre todo, obligaba a adoptarla. Ante esto, quien viste el uniforme sabe cómo esta prenda sofoca sus pasiones, transformándolo en algo superior a sí mismo. Pero querían obligarnos a ser lo que éramos, sin aportar nada de nosotros mismos, sin elevarnos ni someternos a la autoridad de Dios, puesto que todos éramos ministros de Cristo, sin siquiera intentar imitarlo, sin esfuerzo alguno. Vemos que los temas no cambian de una época a otra. Si queremos un ejemplo de la pérdida de lo sobrenatural, y por tanto de lo sagrado, observemos que en ninguna parte de la nueva Misa aparece la advertencia de San Pablo a quienes comulgan indignamente . Así, durante la Misa de Pablo VI, nunca hay confesión, y sin embargo todos comulgan, casi sin excepción. «¡El Cuerpo de Cristo es un derecho!». Si uno escuchara con atención, quizá podría oír: «¡Vengo a Misa, tengo derecho a ella!». Y todo lo concerniente a la Comunión se ha vuelto un tanto patético en la nueva Misa. ¡Largas colas, en fila india , para tomar el sagrado Cuerpo de Jesús en la mano! Por el bien del aire que había en otros lugares, y sin saber qué sostenía en sus manos, sin la menor delicadeza, Dom Guéranger habría dicho… Finalmente, lastimera y mecánicamente, se hizo a un lado y se colocó junto al sacerdote. Sin pestañear, demostró su devoción con un gesto inverosímil, jamás prescrito por nadie, pero imitado por todos. Se postró estúpidamente ante el sagrario vacío, tragando la Sagrada Hostia al concluir su desordenado gesto. ¡Oh, desolación! ¡Qué pérdida de sentido! ¡Un santo Cura de Ars se volvería loco al ver a los fieles comulgar de esta manera, fieles convertidos en autómatas gracias a la reforma litúrgica de Pablo VI! ¡Solo los autómatas podrían no darse cuenta de que sostienen al Señor de Señores en sus manos, lo cual ya roza el sacrilegio! Afortunadamente, la ignorancia que rige esta nueva práctica exime parcialmente a los fieles. Dom Guéranger declaró, refiriéndose a los protestantes, que estos «se vieron llevados a suprimir del culto todas las ceremonias, todas las fórmulas que expresan misterios. Así… ya no hay altares, sino solo una mesa; ya no hay sacrificio, como en todas las religiones, sino solo una cena; ya no hay iglesia, sino solo un templo. Nosotros estuvimos allí».
Comparemos el inicio de la celebración de la Misa en las dos formas para comprender qué las diferencia :
12 – En el Misal Romano tradicional: «Primero, el celebrante toma el amito por los extremos de las cuerdas, lo besa en el centro, sobre la Cruz, y lo coloca sobre su cabeza; inmediatamente lo baja hasta su cuello, cubriendo el cuello de sus vestiduras, y pasa las cuerdas por debajo de los brazos, luego por detrás de la espalda, etc. (…) El sacerdote se viste y toma el cáliz con la mano izquierda, tal como ha sido preparado, el cual sostiene elevado a la altura del pecho. Con la mano derecha sostiene la bolsa sobre el cáliz. Después de inclinarse ante la cruz o ante la imagen (de la cruz) que se encuentra en la sacristía, se dirige al altar, precedido por el ministro, etc.» (…) Sube al centro del altar, donde coloca el cáliz hacia el lado del Evangelio, toma el corporal de la bolsa, que extiende en el centro del altar, coloca sobre él el cáliz cubierto con el velo, mientras coloca la bolsa a la izquierda, etc. (…) Baja de nuevo al pavimento, se vuelve hacia el altar donde permanece de pie en el centro, con las manos juntas delante del pecho, los dedos unidos y extendidos, el pulgar derecho cruzado sobre el izquierdo (lo cual debe hacer siempre al juntar las manos, excepto después de la consagración), con la cabeza descubierta, después de haber hecho una profunda reverencia hacia la cruz o el altar, o una genuflexión si el Santísimo Sacramento está en el sagrario, comienza la Misa de pie, etc. (…) Cuando dice «Aufer a nobis» , el celebrante, con las manos juntas, sube al altar, etc. (…) Inclinándose en el centro del altar, con las manos juntas y colocadas sobre el altar de tal manera que los meñiques toquen el frente, mientras que los dedos anulares… Los dedos descansan sobre la mesa (esto debe observarse siempre cuando las manos juntas se colocan sobre el altar), etc. (…) Cuando dice «los cuerpos cuyas reliquias están aquí», besa el altar en el centro, con las manos extendidas y equidistantes a ambos lados, etc. (…) En la Misa solemne, coloca incienso en el incensario tres veces, diciendo al mismo tiempo: «Ab illo benedicaris» , «Bendito seas por él», etc.
– En el Misal de Pablo VI: «En la sacristía, según las diversas formas de celebración, se prepararán las vestiduras litúrgicas del sacerdote y sus ministros: para el sacerdote, el alba, la estola y la casulla. (…) Todos los que vistan el alba usarán el cordón y el amito, a menos que se haya dispuesto otra cosa.» (…) El sacerdote se acerca al altar y lo venera con un beso. Luego, si lo considera oportuno, lo inciensa, caminando a su alrededor. (…) Luego, volviéndose hacia los fieles con las manos extendidas, el sacerdote los saluda con fórmulas sugeridas… ¡Toda la Misa se ha convertido así en un rito repleto de opciones! El misal de Pablo VI hace opcionales tantas partes y oraciones de la ceremonia que, de una iglesia a otra, no se asiste a la misma Misa; depende del sacerdote, a veces del obispo, pero muy rara vez. Casi se podría pensar que le estamos dando demasiado poder al sacerdote al permitirle decidir sobre asuntos que escapan a su control. Casi se podría encontrar, y algunos santos del pasado no se equivocarían, que hay clericalismo en dejar que el sacerdote decida sobre lo esencial: la forma del camino que los fieles deben seguir para llegar a Dios. El sacerdote adquiere una dimensión completamente nueva en la Misa de Pablo VI, pues lo que a menudo se recuerda de la Misa es su homilía, y se suele decir que la nueva liturgia fue hermosa gracias a la homilía del sacerdote. Así, el clericalismo está constantemente al borde de manifestarse en la nueva Misa. El sacerdote, que era un simple servidor y que se revistió con las vestiduras del sumo sacerdote, Jesucristo, no podía cambiar, quitar ni añadir nada a un rito que lo trascendía. Solo mediante la gracia de una metamorfosis se atrevió a seguir los pasos de Cristo, el sacerdote de los sacerdotes. No existe la personificación del sacerdote propia de la Misa de Pablo VI. Y la proliferación de opciones también crea otro defecto que no existe en la Misa Tridentina: el relativismo. Esto es lo que conlleva un exceso de opciones. ¿Quién soy yo para elegir? Se estaba convirtiendo en una vía de crecimiento para el mundo moderno, al borde del gran cisma previsto por el padre Réginald Garrigou-Lagrange: «La Iglesia es intransigente en sus principios porque cree, y tolerante en la práctica porque ama. Los enemigos de la Iglesia, por el contrario, son tolerantes en sus principios porque no creen, pero intransigentes en la práctica porque no aman. La Iglesia absuelve a los pecadores; los enemigos de la Iglesia absuelven los pecados». Así pues, sí, algo de san Pío V permanece en Pablo VI, pero muy poco. La pompa, la sacralidad, el significado se han diluido. Se pueden rezar uno o dos Kyries a voluntad. ¡Aquí se rezaban tres para honrar a las tres personas de la Trinidad! El Confiteor se ha reducido a la intercesión específica de los santos patronos. En 2021, se llevó a cabo una actualización de las traducciones francesas, que a menudo resultaron desastrosas y en ocasiones heréticas. Se recurrió mucho del antiguo misal para recuperar un lenguaje más claro. El Orate fratres , cuya conservación Pablo VI había solicitado con insistencia pero que, en francés, había caído en el olvido, fue reinstaurado. ¿Y qué ocurre con aquellos fieles que debían participar activamente en este conjunto de nuevas medidas? Pues bien, no participan, o lo hacen como autómatas, cuando todos saben exactamente lo que tienen que hacer durante una Misa Tridentina. Cuando todos participan activamente mediante la oración interior, siguiendo al sacerdote que avanza con pasos silenciosos hacia Dios. Como dice un monje benedictino: «Y esta es, quizá, la razón por la que quien ha practicado el antiguo Misal durante años se siente fuera de lugar en el nuevo: las fórmulas a menudo evocan la Antigüedad cristiana y su belleza primigenia, pero el espíritu no siempre es antiguo; revela inquietudes que no son ni antiguas ni medievales [7]. Así define el abad Barthe la autoridad de la Misa de Pablo VI: "se podría decir que la nueva liturgia es lex orandi , no en sí misma, sino por lo que contiene de la antigua liturgia"». Ahora, el 13% del antiguo misal permanece en el nuevo.
Es preciso comprender que todo esto se gestó en una época donde las declaraciones contradictorias eran moneda corriente. Pablo VI, en su discurso del 26 de noviembre de 1969, indicó que la Misa se celebraría en la lengua nacional, mientras que el Concilio, mediante la Sacrosanctum Concilium, había solicitado explícitamente lo contrario, con muy pocas excepciones. Una vez más, si bien el Concilio había afirmado que el canto gregoriano debía ocupar el lugar principal en los cantos de la Misa, se acordó que, al suprimir el latín, también se suprimiría el canto gregoriano. Bugnini, artífice de la reforma, llegó incluso a declarar que sería verdaderamente lamentable que, en la restauración final, esta pequeña joya hubiera desaparecido del Ordo Missae . Se refería a la antífona « Introibo ad altare Dei ». ¿Hace falta decir que desaparecería en la versión final del misal? La destrucción de la liturgia exigió la destrucción del Oficio Divino. De nuevo, la comisión se dedicó a esta tarea con extraordinario celo. Se consideró que ciertos oficios eran redundantes, por lo que se redujeron y simplificaron. Se eliminó el Primado, con el argumento de que Laudes ya era suficiente. Algunos se consideraban abiertamente más inteligentes que sus predecesores en la Iglesia. Se compiló un leccionario cuya complejidad sigue asombrando, y se destruyó la comprensión que proporcionaba el ritmo anual de la Misa tradicional. Se confundieron la liturgia y el catecismo. Las lecturas estaban mal estructuradas, a veces tan largas que impedían su comprensión. Las decisiones de los profesores racionalistas de la comisión se asemejaban tanto a lo que Dom Guéranger denominó «una falta de untuosidad» que en la nueva Misa no quedaba nada de untuosidad, o solo lo que existía antes y que, por alguna razón desconocida, seguía ahí. «La necesidad de encontrar lecturas diferentes durante tres años condujo a elecciones aberrantes». Así, la lectura del Evangelio de la Ascensión en el Año A… no menciona la Ascensión. Para Pentecostés en el Año A, la situación es aún peor. La lectura del Evangelio es aquella en la que Jesús se aparece a los apóstoles la noche de Pascua y sopla sobre ellos, diciéndoles: «Recibid el Espíritu Santo». Proclamar este pasaje en la Misa de Pentecostés solo puede crear confusión entre los fieles. ¿Qué sentido tiene Pentecostés si los apóstoles ya han recibido el Espíritu Santo? En el misal tradicional, se trata de la lectura del Evangelio del primer domingo después de Pascua, junto con el pasaje que describe lo que sucede el domingo siguiente, es decir, este domingo después de Pascua (Santo Tomás). Y allí queda claro que este don del Espíritu Santo es distinto del de Pentecostés .<sup> 13 la Iglesia de Cristo prefiere recurrir al remedio de la misericordia en lugar de blandir las armas de la severidad . Se ha omitido la historia de Ananías y Safira, y se ha recortado el relato del suicidio de Judas… ¡a pesar de que el nuevo leccionario ofrece una lectura casi completa de los Hechos de los Apóstoles! Estos pasajes describen escenas que, sin duda, resultan demasiado difíciles de soportar para los creyentes modernos. El «Juicio de Salomón» (1 Reyes 3:16-28) se ha omitido porque podría haber escandalizado a algunos… ¡Un rey amenazando con partir a un bebé en dos! ¡Dios mío! Se trata, pues, como dijo Dom Nocent, de una «nueva religión». Cabe señalar que el actual Prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Arthur Roche, lo ha confirmado en casi todas sus entrevistas durante los últimos meses. Quienes pensaban que la única revolución que jamás tuvo lugar fue la venida de Cristo al mundo estaban muy equivocados. El Concilio Vaticano II y sus convulsiones revolucionarias se han erigido como el nuevo paradigma del catolicismo, y es evidente que cualquiera que piense lo contrario es reprendido y ridiculizado, públicamente si es necesario [12]. Los tradicionalistas, como se les llama, son los nuevos penitentes públicos, ¡y cabe imaginar que en un futuro próximo serán tratados como lo eran los penitentes públicos en la Edad Media! El Cantar de los Cantares, que, en una magnífica premonición, hablaba del nacimiento de la Virgen María, ha sido casi totalmente suprimido. Dom Alcuin Reid, prior fundador del Monasterio de San Benito en La Garde-Freinet, detalla meticulosamente, a través de sus artículos y su libro (disponible solo en inglés), « La liturgia en el siglo XXV », los abusos de la Comisión Bugnini, con la ayuda de una miríada de subcomités, uno de los cuales se haría tristemente célebre: el responsable de las colectas. Lauren Pristas, profesora de Teología en el Departamento de Teología y Filosofía del Caldwell College en Estados Unidos, ha escrito un libro fascinante (también disponible solo en inglés, como era de esperar), « Las colectas del Misal Romano ». Demuestra que los reformadores actuaron como si estuvieran filmando « La matanza de Texas », con claras referencias a « Frankenstein ». Los reformadores buscaron una oración del Sacramentario Gelasiano porque la que tenían ante sí no era adecuada. Sin embargo, al no encontrar lo que buscaban en la fuente, ¡lo falsificaron! No fue casualidad que fuera inexacto y hubiera desaparecido: su calidad estaba comprometida. ¡Plenipotenciarios! El libro desentraña y expone todos los abusos de los reformadores. ¿Un ejemplo? La poscomunión del primer domingo de Adviento se compone de una colecta de la Ascensión y una oración secreta del mes de septiembre del Sacramentario de Verona. ¡Una colecta y una oración secreta para crear una poscomunión! Y, sin embargo, la comisión de las colectas afirmaba querer «respetar los géneros literarios y las funciones litúrgicas (colectas, ofertorio, poscomunión)». La oración posterior a la comunión del segundo domingo de Adviento dice: « Satisfechos con este alimento espiritual, te suplicamos, Señor, que nos enseñes, mediante la participación en este misterio, a despreciar las cosas terrenales y a amar las celestiales …». El final se ha cambiado a estas palabras: «Enséñanos el verdadero significado de las cosas terrenales y el amor a los bienes eternos». Amor, sí, pero ¿qué clase de amor? Y, sobre todo, este tipo de fórmula, una frase pegadiza, como diría Claude Tresmontant, está muy extendida en nuestra época, y lo ha estado durante demasiado tiempo. En efecto, ¿cuál es el verdadero significado de las cosas? ¿Por qué no cambiar la redacción? «Señor, te rogamos que nos enseñes, mediante la participación en este misterio, a despreciar las cosas terrenales y a amar las celestiales». ¡Enséñanos el verdadero significado de las cosas terrenales y el significado de las celestiales! El misal de 1970 abunda en aproximaciones doctrinales, agravadas por traducciones francesas de gran pobreza o gran ideología, según lo que parezca más apropiado. «La supresión de la oposición entre la búsqueda de las cosas terrenales y la búsqueda de las celestiales es sistemática en toda la neoliturgia, mientras que esta oposición es omnipresente en la liturgia tradicional y en la espiritualidad tradicional, porque es omnipresente en los Evangelios y las Epístolas .¹⁵ Así pues, lo que fue cierto para las generaciones pasadas ya no lo es del todo para nosotros.¹⁶

De nuestros días
Lauren Pristas denuncia el saqueo de la antigua liturgia y la ideología que la guiaba por parte de los reformadores. Demuestra que «cada matiz de las colectas de Adviento de 1962 expresa inequívocamente esta doctrina católica de la gracia, de la manera sutil y no didáctica propia de las oraciones. Si bien las colectas de Adviento de 1970 no contradicen explícitamente la enseñanza católica sobre la gracia, no la expresan y, lo que es más preocupante, no parecen respaldarla. La cuestión delicada reside en cómo resumir esto con justicia, pues, dado que las colectas de Adviento de 1970 no pueden entenderse ni interpretarse legítimamente de forma incompatible con la verdad católica, es preciso reconocer que pueden ser malinterpretadas por quienes no están suficientemente instruidos en ella». La influencia del pelagianismo es omnipresente. Paralelamente a la reforma impulsada por Bugnini, Pablo VI, en consonancia con su ministro y la comisión, abolió de un plumazo cinco de las seis órdenes tradicionales que conducían a la ordenación sacerdotal (portero, lector, exorcista, acólito y subdiácono). Dado que la sociedad se estaba secularizando, la religión también debía hacerlo. Quince siglos de tradición borrados en cuestión de minutos (la lista de órdenes se encuentra en la oración del Viernes Santo del siglo V). De igual modo, se abolieron la Septuagésima y las Témporas. El 17 de febrero de 1966, Pablo VI había redactado la constitución apostólica Paenemini , en la que explicaba que el ayuno no era solo físico, sino que podía sustituirse por obras de caridad. Todos recuerdan Mateo (17:21), pero este tipo de demonio solo se expulsa con la oración y el ayuno , y es obvio, o al menos lo ha sido durante 2000 años, que Cristo se refiere a ayunos físicos que no pueden ser otras formas de ayuno … El Miércoles de Ceniza sobrevivió gracias al disgusto del Papa por la supresión de la Septuagésima… La enseñanza sobre las Últimas Cosas se volvió opcional y, como todo lo opcional que no se ajustaba a la reforma, desapareció en el olvido. Durante al menos una década, la sociedad comenzó a desmoronarse, y la Iglesia, en lugar de seguir siendo un faro en este mundo desolado, prefirió rechazar sus fundamentos antes que afirmarlos. El mundo y la Iglesia, como describió Gustave Thibon, compartían la misma ambición: estar a la moda, como una hoja que cae.
Comenzó la rebelión. Adoptó muchas formas, se cometieron errores, algunos se retractaron, hubo traiciones y la mayoría se sintió desconcertada. El espíritu de reforma estaba por todas partes y lo había transformado todo, de arriba abajo, no solo la liturgia y el rito sagrado, sino también los sacramentos, que fueron profundamente reelaborados, y no necesariamente para mejor. Los sacerdotes ya no eran identificables; de hecho, nada lo era; todo se volvió confuso, nada era seguro. Las iglesias, que ya habían comenzado a vaciarse, se vaciaron por completo. Esta reforma había sido concebida con tanto detalle que los fieles no fueron tenidos en cuenta, o fueron tratados como entidades indiferenciadas destinadas a seguir a la Iglesia en toda su depravación… El abandono de las iglesias se confirmó e intensificó. Casi todo lo que los reformadores habían previsto no se materializó. Tras décadas de agitación, el querido Papa Benedicto XVI publicó su motu proprio Summorum Pontificum. Este documento tenía como objetivo dar mayor relevancia a la Misa tradicional, o «extraordinaria», en las diócesis. Decir que los obispos lo ignoraron en gran medida es quedarse corto. En una Iglesia que veía cómo personas de distintas edades dejaban de ser católicas una tras otra, el motu proprio del papa alemán ofrecía un atisbo del potencial de renovación de la Iglesia. Dado que la ideología progresista aún prevalecía en muchas mentes y corazones, este motu proprio fue deliberadamente suprimido. Los obispos trabajaron para enterrar este motu proprio retrógrado. ¡Incluso hoy, algunos sacerdotes siguen condenando las acciones del pontífice! Tras el Concilio, era aceptable contentarse con algunas figuras mayores, como Josemaría Escrivá, a quien se le concedió la gracia de usar el rito antiguo (cf. 17 de Agatha Christie ), ¡pero que los jóvenes se involucraran en el «usus antiquior» era realmente demasiado difícil de aceptar! Los frutos de la reforma no se correspondieron con lo que habían predicho los expertos. En diez años, desde 2007, fecha de la promulgación del Summorum Pontificum , hasta 2017, el número de ritos tradicionales se duplicó en todo el mundo (¡sin contar la expansión de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X!). Y sin ningún apoyo sobre el terreno por parte de los custodios de la institución, los obispos. La atención pastoral y las reuniones sinodales están abiertas a todos, excepto a las personas mayores. El cálculo fue correcto: aproximadamente el 5% de los fieles franceses, con una edad media muy joven, aporta entre el 15 y el 20% de los sacerdotes franceses. Pregúntenle a cualquier sacerdote diocesano aún autorizado a celebrar en ambas formas qué opina. Siempre les dirá lo mismo: los frutos de la Misa Tridentina son incomparables. Desde la llegada de la Traditionis Custodes, los seminarios de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro y San Pío X han experimentado un crecimiento significativo, con una matrícula total de más de cien seminaristas. Es casi como si el motu proprio hubiera creado lo contrario (¡una vez más!) de su intención. La peregrinación de Chartres tuvo que cerrar las inscripciones y, con 16.000 participantes, ¡nunca había tenido tanto éxito como este año! Los 5.000 peregrinos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X han sido involuntariamente olvidados. Esta cifra parece insignificante comparada con el número de peregrinos franceses. ¿Quién camina 100 kilómetros en tres días por su fe hoy en día? Podemos observar aquí el deseo de los jóvenes católicos que asisten regularmente a la misa tradicional; ¡ellos también están dedicados a renovar sus vidas con el Evangelio! En estos tiempos, cuando es común oír a personas expresarse en los medios de comunicación diciendo, por ejemplo: «Soy católico, pero estoy a favor del aborto», vemos a personas que siguen su propio código moral, o más precisamente, la moral de su tiempo, ¡y que piensan que eso es lo que significa ser católico!

En cada revolución del mundo, cuando la utopía que la originó chocó con la realidad, surgió un patrón: la actitud se endureció inevitablemente. Todos aquellos que habían elogiado los supuestos frutos de la reforma, sin percatarse de que solo había acelerado el colapso total de la Iglesia de Dios, endurecieron su postura. Organizados por hombres del Vaticano, sacerdotes y la Universidad de San Anselmo en Roma —un verdadero semillero de progresistas de toda índole, cuyo trato a Benedicto XVI antes e incluso después de su elección omitiremos—, aguardaron pacientemente la oportunidad de emerger de las sombras en las que el Summorum Pontificum . Salieron a la luz cuando el Papa Francisco fue elegido y lograron «asesorarlo». Su defensor, Andrea Grillo, redactó el contenido del motu proprio del Papa Francisco en numerosos artículos varios años antes de que se hiciera oficial. Nadie familiarizado con las maquinaciones de los liturgistas progresistas que conforman la Pontificia Universidad de San Anselmo se sorprendió del contenido del motu proprio de Francisco, quien empuñó tanto el látigo como el palo para expulsar a los «tradicionalistas» del templo —un término, o más bien una etiqueta, a menudo utilizada por sacerdotes que solo conocen a los amantes de la Misa Tridentina por las horas que pasan en internet—, lo que les permite crear una vasta y extraordinariamente diversa gama de perfiles vitales. El golpe fue duro, no solo para los fieles apegados a la Misa Romana tradicional, sino también para el humilde servidor de la viña que era Benedicto XVI. Pero ¿qué son tales consideraciones comparadas con la revolución que debe tener lugar? El Papa Emérito, que había restaurado la paz a los fieles, estaba siendo reprochado por haber actuado de forma impropia, y la gente se alegró de que esto se rectificara .<sup> 18</sup> autorizó el uso de misales más antiguos si tenían más de doscientos años, sino que prohibió modificarlos, ¡porque su legitimidad estaba profundamente arraigada! Pablo VI actuaría precisamente de forma opuesta y se arrogó el poder de prohibir la antigua Misa, la Misa de Todos los Santos, que se había celebrado durante casi 2000 años. ¿Por qué necesitaba prohibir el rito tridentino? ¿Acaso creía realmente en la justicia de sus actos? ¿Por qué no permitió que ambos ritos evolucionaran en paralelo, como san Pío V? Además, ¿acaso no existe un rito «extraordinario» del Rito Romano para Zaire, avalado por el propio Papa Francisco? Otro ejemplo es la forma anglocatólica del Rito Romano, el misal de la «Divina Liturgia» tridentino . Vemos en las reiteradas acciones de estos reformadores que su modus operandi se basa en el autoritarismo. Así era hace cincuenta años, y así es con sus hijos o herederos, como se prefiera. El profesor Grillo, activo en la prensa y actuando como una especie de ejecutor del Papa Francisco y del Cardenal Roche, defiende y promueve la Traditionis custodes (un título que, en cierto modo, agrava la situación) contra cualquiera que exprese dudas sobre la validez de dicho motu proprio.<sup>20</sup> Ha tenido enfrentamientos con Dom Alcuin y con Dom Pateau, abad de la abadía benedictina de Fontgombault. En su respuesta a la entrevista que Dom Pateau concedió a Famille chrétienne Grillo reprendió al abad, actuando como brazo ejecutor del difunto papa argentino: «Lo que Francisco pide, con Traditionis custodes , es construir puentes “entre personas” en el único Rito Común Ordinario , y no “puentes entre dos formas del Rito Romano”». «El reverendo padre de Fontgombault respondió, comenzando su carta con: “En efecto, la liturgia es el lugar por excelencia para construir puentes: un puente con Cristo para que todos los miembros del pueblo de Dios puedan reunirse en él”. Cincuenta años de encarnizadas batallas resumidas en una sola frase. Por un lado, el deseo de encontrar soluciones aquí abajo por cuenta propia, de forma horizontal, y por otro, la comprensión de que todo se lo debemos a la gracia de Dios y que todo debe conducirnos de vuelta a esa gracia. Por un lado, una hermenéutica de la ruptura, y por otro, la La hermenéutica de la continuidad, tan querida por el Papa Benedicto XVI . Por un lado, el enfoque pelagiano, tan adecuado al mundo moderno; por otro, el enfoque católico, enteramente católico, que respeta toda la historia de la Iglesia y toda su tradición. Esta batalla no ha hecho más que empezar.
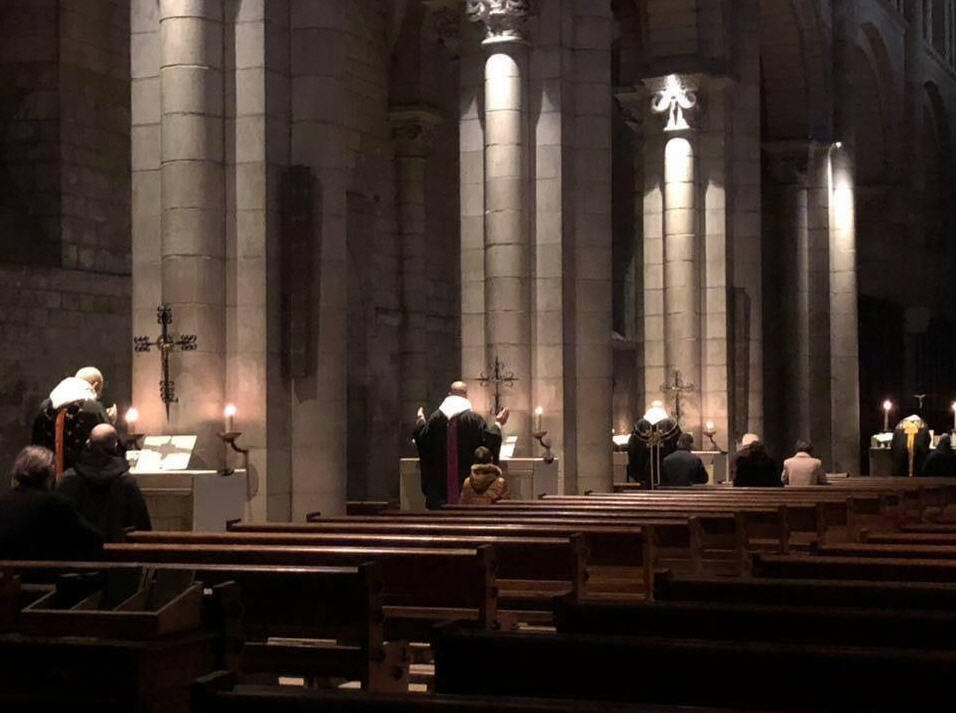
Artículo escrito el Viernes de Brasas de Pentecostés. 23
- Evito deliberadamente usar los términos «Misa de San Pío V» o «Misa Tridentina», porque ambos tienden a sugerir que San Pío V creó una Misa, lo cual es falso. No existe una «Misa de San Pío V». Existe la Misa romana tradicional, cuyo Misal Romano es anterior al Concilio de Trento por al menos cien años. Y este Misal era similar a los Misales Romanos anteriores. Los elementos esenciales del Ordo Missae datan de San Gregorio Magno. ↩
- Breve análisis crítico del nuevo ordo missae. Ediciones Renacentistas. ↩
- La Misa del Vaticano II. Archivo Histórico. Claude Barthe. Éditions Via Romana . Este blog, y por lo tanto este artículo, le deben mucho a los libros del Abbé Barthe, a quien recomiendo encarecidamente. ↩
- La Misa del Vaticano II. Archivo Histórico. Claude Barthe. Ediciones Vía Romana . ↩
- Discurso de San Pablo VI. ↩
- Yves Daoudal. Notas sobre un Consejo . Los comentarios de Yves Daoudal sobre el Vaticano II, la Iglesia Católica o Bizantina son siempre una mina de oro. Este artículo no existiría sin su trabajo. ↩
- Blaise Pascal en Obras Completas: “Nada que siga solo a la razón es justo en sí mismo; todo cambia con el tiempo. La costumbre es toda equidad, por la sola razón de que es aceptada.” ↩
- Historia de la Misa. Editorial La Nef . Demos gracias a un monje de Fontgombault por este libro tan valioso y refinado.
- Misa del Vaticano II. archivo histórico. Claudio Barthe. Ediciones Vía Romana . ↩
- Por un monje de Fontgombault. Historia de la misa. Editorial La Nef . ↩
- 1 Corintios 11:28: “Cada uno, pues, pruébese a sí mismo, y así coma de este pan y beba de este cáliz. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. » ↩
- La Misa del Vaticano II. Archivo Histórico. Claude Barthe. Ediciones Vía Romana . ↩
- Yves Daoudal. Hace cincuenta años ↩
- Monasterio de San Benito ↩
- Yves Daoudal. Hace cincuenta años ↩
- A la luz de una cita del motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI: Lo que fue sagrado para las generaciones anteriores sigue siendo grande y sagrado para nosotros.
- Disfruten de Agatha Christie. ↩
- Siempre sorprende la cantidad de obispos y sacerdotes que manifiestan abiertamente su animosidad hacia el difunto Papa Emérito. Son los mismos que se conforman con la mediocridad de su liturgia y que nunca han visto la oportunidad que les brinda el Summorum Pontificum para superar sus propias limitaciones. La admisión de error del profesor Denis Crouan fin . Ahora pueden seguir al profesor Crouan en la excelente página web belgicatho .
- Sedes sapientiae nº 163 . Gabriel Díaz-Patri. La singularidad del rito romano con respecto a la historia. ↩
- Así lo revela el padre Réginald-Marie Rivoire, de la Fraternidad de San Vicente Ferrer, en un fascinante y exhaustivo estudio publicado en la colección de textos Spiritu Ferventes .
- familia cristiana ↩
- por ejemplo, este discurso en Curie , o esta maravillosa conferencia en Fontgombault , tan llena de encanto, como habría dicho Dom Guéranger.
- En su texto, hace cincuenta años , Yves Daoudal relata la siguiente anécdota: «Parece que también fue una sorpresa para… Pablo VI, según el cardenal Jacques Martin, quien contó la historia varias veces. El día después de Pentecostés de 1970, monseñor Martin, entonces prefecto de la Casa Pontificia, había preparado, como cada mañana, las vestiduras para la misa del Papa. Cuando Pablo VI vio las vestiduras verdes, le dijo: “Pero estas son vestiduras rojas; hoy es lunes de Pentecostés, ¡es la Octava de Pentecostés!”. Monseñor Martin respondió: “Pero, Santo Padre, ¡ya no hay Octava de Pentecostés!”. Pablo VI: “¿Cómo? ¿Ya no hay Octava de Pentecostés? ¿Y quién lo decidió?”. Monseñor Martin: “Fuiste tú, Santo Padre, quien firmó su supresión”» .
Deja un comentario